La memoria vuelve a ocupar un espacio preferente en la agenda pública. Culmina de esta forma un proceso que se retrotrae a la década de los noventa, cuando la llamada “generación de los nietos” inició la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de los represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo. Con la llegada del nuevo siglo, el derecho a la memoria de la ciudadanía, que impone el deber análogo a las administraciones públicas, se consolidó a través de distintas normas en la materia. Motor fundamental en el impulso de esta desigual producción legislativa y de políticas públicas fueron las entidades memorialistas, firmemente incrustadas en la sociedad civil y que, a lo largo de las últimas décadas, han protagonizado una persistente tarea de sensibilización pública y planteamiento de reivindicaciones.
En el contexto catalán, algunas experiencias recientes ponen de manifiesto la importancia de estas asociaciones. Por ejemplo, la campaña Via Laietana 43, que exige resignificar la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para convertirla en lugar de memoria y centro de interpretación de la tortura, en la línea de lo que se ha hecho en otros espacios de represión simbólicos de algunas dictaduras del siglo XX. Recientemente, acogiéndose a la Ley 20/22, de Memoria Democrática, el Ateneu de Memòria Popular, asociación de entidades memorialistas barcelonesas, ha solicitado a la administración del Estado la incoación del procedimiento para que la aún hoy comisaría y antigua sede de la policía política franquista sea declarada como lugar de memoria.
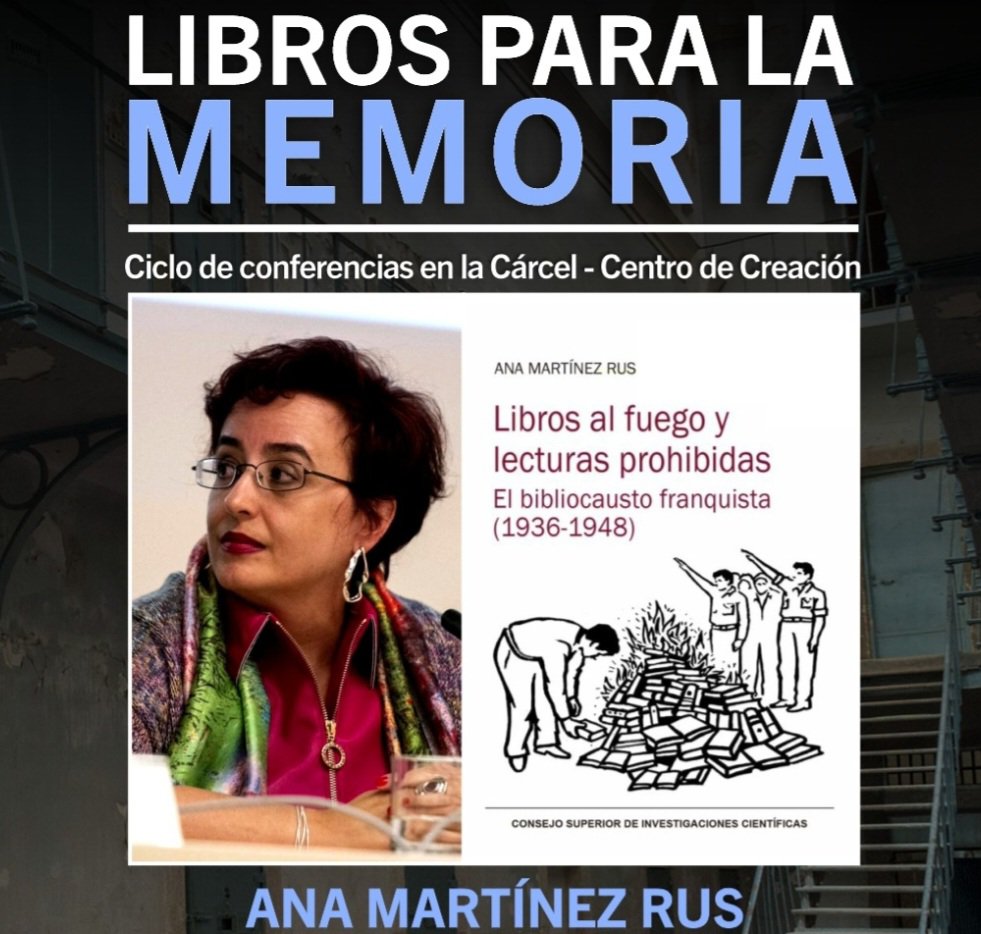
Otro síntoma del actual impulso memorialista es la querella con la que Carles Vallejo, presidente de la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, pretende sentar en el banquillo de los acusados a los agentes que, a principios de los años setenta y durante 20 días, lo sometieron a toda clase de tormentos por su condición de activista sindical en la SEAT. El litigio, que cuenta con el apoyo de Irídia, se empara asimismo en las posibilidades que ofrece la nueva Ley de Memoria Democrática. Aunque el alcance real de ésta tendrá que verse en los próximos meses y años, a medida que se concrete su aplicación, desarrollo y dotación presupuestaria, la fundamentación en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos podría abrir las puertas de acceso a la justicia para las víctimas de la represión franquista. Un derecho fundamental que, tristemente, hasta ahora ha sido conculcado, como constata el reguero de archivos de querellas, que supera la ochentena de casos.
El mosaico (incompleto) del horror
La historia de Carles Vallejo es una más de las que componen el mosaico del horror que el franquismo dejó como legado. La reciente Ley de Memoria Democrática establece, en este sentido, una amplia categoría de represaliados. En su articulado se conceptualizan como víctimas las personas que sufrieron, “individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales” por las acciones o las omisiones del régimen. Estos casos, establece la norma, integrarán un censo de víctimas que debería permitir dimensionar el terrible coste humano de la dictadura. A pesar de que todavía es temprano para fijar cifras, según algunas primeras aproximaciones a partir de las múltiples bases de datos existentes, el número de víctimas entre 1936 y 1978 se encontraría alrededor de los cuatro millones.
La vertiente más cruel de este mosaico del terror fueron, sin duda, los fusilamientos: entre 140.000 y 150.000 personas asesinadas durante la guerra y la posguerra. El hecho de que alrededor de un tercio de ellas fueran asesinadas una vez terminado el conflicto bélico ilustra la voluntad de la versión española de los fascismos de hacer tabula rasa con cualquier vestigio liberal, democrático u obrerista. La dictadura de Franco fue un auténtico punto y aparte en la historia contemporánea española, de una violencia inusitada, muy superior, por ejemplo, a la practicada por Pinochet en Chile (alrededor de 3.000 víctimas mortales) o por la dictadura cívico-militar en Argentina (unos 30.000 muertos y desaparecidos). Lejos, eso sí, de las principales experiencias de asesinato en masa del siglo XX, como las del régimen de Suharto en Indonesia (entre medio millón y 3 millones de muertos) o el genocidio de los jemeres rojos (1,5 o 2 millones de muertos).
Si bien el cómputo de víctimas mortales de la violencia franquista es, a día de hoy, bastante definitivo, no puede decirse lo mismo respecto a los demás apartados de la represión. De ahí el interés del proyecto de creación de un censo de víctimas, que debería contribuir a paliar los vacíos existentes. Pero el auténtico talón de Aquiles y, al mismo tiempo, gran reto de los esfuerzos memorialistas reside en hacer llegar a la sociedad los conocimientos que la historiografía ha ido acumulando en los últimos años. Sin superar este obstáculo, difícilmente la población tomará conciencia del alto sacrificio con el que se consiguió el derribo de la dictadura. Es por ello por lo que la persecución que sufrió el activismo antifranquista debe figurar entre las principales prioridades de las iniciativas memorialistas
Una dictadura con voluntad de control total.
político-social en el imaginario colectivo, pero también de una gran importancia, el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) fue el otro gran instrumento policial de control y vigilancia. Su delimitación al ámbito rural y a los pequeños núcleos urbanos, donde la densidad de población era más baja, hacía que muchas veces su labor fuera más eficaz. El documento inédito con las normas de funcionamiento de este organismo, con ediciones –por lo menos– de 1958 y 1965, resulta diáfano sobre su principal misión: “Confeccionar los ficheros […] en los [que] figuren todos los domiciliados en la demarcación y, como mínimo, aquellos individuos que tengan antecedentes penales, político-sociales o fiscales, y todos aquellos que por sus cargos, forma de vivir u otras circunstancias, así se juzgue conveniente.”
Un último componente de gran importancia del entramado de vigilancia y control, del que formaban parte todavía otros organismos (gabinetes de información directamente dependientes del Gobierno, servicio de información militar), es el de la colaboración ciudadana. Teniendo en cuenta la cifra relativamente limitada de agentes propios, y en la línea de lo que han destacado los estudios sobre la Alemania nazi, en el caso del franquismo la colaboración –interesada o no, según los casos– de la población se reveló como un elemento fundamental en el ejercicio del control social. Un control que era político, pero también moral: las informaciones iban desde inquietudes políticas hasta creencias religiosas o costumbres (infidelidades, comportamiento público…). El mismo documento ya citado del SIGC dedicaba especial atención a colaboradores y confidentes, “que dan una mayor amplitud al Servicio y permiten que se llegue adonde resultaría muy difícil hacerlo […] sin provocar sospechas”.

“Estrechado a preguntas”: la persistencia de la tortura.
evolucionaron para convertirse en más “sofisticadas”. Así, más allá de las palizas, los electrodos o las quemaduras de cigarrillo, se implementaron también de forma asidua torturas posicionales (suspensión, extremidades sometidas a tensiones extremas, posturas estresantes…), la asfixia, la privación de sueño o la manipulación de los estímulos sensoriales y la presión psicológica extrema (simulaciones de ejecución, amenazas de muerte o de torturas contra el detenido, sus compañeros o, incluso, familiares…). Un amplio y macabro repertorio con el que los torturadores pretendían quebrar la resistencia del torturado, humillarlo y evidenciar su impotencia y total sumisión a la voluntad del victimario.
Documentar la tortura siempre ha constituido un reto. Ejecutada en la penumbra y negada sistemáticamente, su estudio resulta enormemente dificultoso. No obstante, el acceso a los medios de prueba –sean testimoniales o documentales– que permiten reconocer el fenómeno es posible. Hay indicios de su práctica incluso en las diligencias policiales. Por ejemplo, cuando se obtenía la confesión del detenido después de haber sido, eufemísticamente, “estrechado a preguntas”. Desafortunadamente, se trata de un ámbito de investigación que todavía se encuentra en los albores, como atestigua que ni tan siquiera dispongamos de cifras totales de detenidos durante las últimas décadas del franquismo. Con todo, según valiosas aportaciones recientes –como es el caso de la facturada por el historiador César Lorenzo en la obra colectiva La tortura en la España contemporánea, por no hablar de Verdugos impunes, libro cuya base es el informe pericial para la conocida como “querella argentina”–, todo parece indicar que, a lo largo del franquismo, la tortura tuvo un carácter generalizado. Ello situaría el fenómeno en el terreno de los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no amnistiables.
Un imperativo urgente.
Se cuenta la anécdota de que, durante la presidencia de Felipe González, cuestionado por Juan Luis Cebrián (director de El País) sobre la ausencia de políticas de memoria, el presidente español se justificó aduciendo la amenaza golpista si el Gobierno abría aquel melón. Según González, el ministro de Defensa de la época Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado, le habría transmitido que, si abordaban la cuestión, no habría garantías de poder controlar las reacciones en el seno del Ejército. Aunque el argumento de la inquietud militar era probablemente una cómoda coartada más que una firme amenaza real, lo cierto es que, desde el 23-F, el interés por la memoria desatado tras el fin de la dictadura, que había dado pie a la apertura de algunas fosas comunes, quedó abruptamente interrumpido.

La fuerza adquirida por el movimiento memorialista a partir de finales del siglo XX e inicios del XXI vive hoy en día un renovado empuje. El contexto actual ofrece la oportunidad de dar los pasos pendientes. Se trata de un imperativo ético urgente: si bien la generación de la guerra ya no podrá verlo, la del antifranquismo todavía vive, y merece el reconocimiento que hasta ahora no ha tenido. Hay que aprovechar la brecha abierta por la Ley de Memoria Democrática para hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación. Al margen de los procesos judiciales –sea desde la perspectiva de la justicia penal o de la justicia restaurativa–, es necesario, principalmente, rellenar los vacíos existentes en el mapa de la represión y darlos a conocer a la sociedad. Articular efectivas garantías de no repetición pasa por transmitir el conocimiento sobre las vulneraciones pasadas de derechos humanos a las generaciones del presente, así como desarrollar potentes políticas públicas de memoria, fundamentalmente en el ámbito educativo. Falta por ver cómo se despliega la ley, pero el censo de víctimas y de fondos documentales, junto con un acceso sin cortapisas a los archivos, deberían permitir avanzar en este objetivo.

Por Pau Casanellas Joan Gimeno.
Redacción Revista TU VOZ.