Por Walter C. Medina
ENTREVISTA VALERIA ZÁRATE
“Cenizas de Babilonia. Diáspora Española”, programa que conduce Francisco López en AM830 Radio del Pueblo, tuvo como invitada a Valeria Zárate, fundadora de “Para Todas”, una organización que atiende a víctimas de violencias basadas en género, en Colombia.
Entrevistada por Carolina Valencia, Zárate sostuvo que “Idealmente todos los espacios deberían tener rutas únicas para poder denunciar alguna situación de violencia basada en género. Pero cuanto vemos la realidad, esos protocolos se desconocen, incluso en instituciones de salud mental, en donde más deberíamos tener esta sensibilidad específica en estos temas de género. Todas las instituciones deberían tener un protocolo, porque no tenerlo es una vía abierta para la revictimización”
¿Cómo nace y qué es “Para Todas”?
“Para Todas” es un proyecto de salud privado que nace de mi necesidad individual de hablar de la salud mental de las mujeres. Es un proyecto que lleva tres años en marcha.
Es un consultorio interdisciplinario de salud mental que trabaja bajo la perspectiva de género. En este consultorio tenemos servicios de neuropsicología, psiquiatría y psicología clínica, en donde todas tenemos un enfoque especializado en género.
También trabajamos con grupos de acompañamiento colectivo tratando de dar una apuesta democratizada para la salud mental, y que más mujeres puedan acceder a estos beneficios y privilegios que representa acceder a un proceso de psicología. Yo soy fundadora de Para Todas. Y en esto estamos trabajando desde hace tres años.

¿Cuáles son las herramientas para empezar a trabajar en un caso de violencia de género, teniendo en cuenta las secuelas que deja en las mujeres que la han experimentado?
Primero tenemos que saber que el personal que atienda a esta población tenga sensibilidad de género, porque se entiende que muchas de las praxis en psicología tradicional son cómplices de ciertos sistemas patriarcales que a fin de cuentas depositan el problema en el individuo y no en todas las estructuras que al fin de cuentas rodean a esa persona.
La idea es no revictimizar a la persona que viene con esta situación de violencia basada en género. Yo primero que haría sería contención y validación emocional del momento inmediato, porque finalmente es en este pequeño momento en donde tú empiezas a mirar qué tan segura está la persona, qué tan activada, qué tanta ayuda necesita, qué recursos necesita que se desplieguen para ella.
Entonces lo primero sería estabilizar y asegurar a esa persona que está siendo víctima de violencia. Hay que psicoeducar a la persona en el trauma, y esto quiere decir que hay que alejar a la persona del problema y empezar a ser compasivos con esa persona.
Enumerar las violencia que se ejercieron, empezar a enunciar esas emociones que tienen sentido dentro de este espacio. En este punto es muy importante que sepamos elegir muy bien las palabras y el acompañamiento que vamos a brindarle a esta persona para no llegar a ese punto de revictimización.
Después de esto se va a intervenciones un poco más grandes, más profundas, más largas en el tiempo, que serían intervenciones basadas en trauma.
En psicología hay muchos enfoques que trabajan el y trauma pero específicamente desde la posición en donde yo me muevo, se trabaja desde la terapia narrativa. Con esto se busca que esas historias dominante que atraviesan el abuso que sufrió esa persona, empieza a deconstruirse de alguna forma y esa persona pueda encontrar historias alternativas que sean más protectoras, menos culpabilizantes, más amorosas, y partimos desde la ética del cuidado.
En medio de esas intervenciones, que ya serían mucho más profundas, podríamos mirar si se despliegan diferentes estrategias a nivel interseccional y de diferentes estructuras, como acompañamiento colectivo asesorías legales, grupos de apoyos para víctimas de ciertas violencias específicas; y después de esto hacer un seguimiento profundo del caso y tratar de que esta persona se mueva en entornos seguro para ella.
¿Ha habido un incremento de mujeres víctimas que han acudido a ser ayudadas?
Si, fuertemente. Las personas que más consultan el servicio de salud mental son mujeres. Y creo que a partir de la vitalización que han tenido algunos caso, más el hecho de que ciertas mujeres hemos comenzado a alzar la voz, y que mujas mujeres apuestan al activismo, creo que abre un camino profundo para que las mujeres puedan iniciar un proceso sin culpa.
A veces la psicología tradicional es muy cómplice de estas situaciones. Entonces sí que creo que ha aumentado la frecuencia y que las mujeres que deciden hablar de las violencias y de los abusos, sí están siendo más. Son mujeres que están tratando de reconstruir sus historias de abuso desde otras formas, desde otras posiciones desde otros pensamientos, resignificando su historia.
Pero también creo que como sociedad ni queda mucho trabajo todavía, entender estas sensibilidades incluso en el sistema de salud, que no sea una atención que revictimice a la persona, porque la culpa es una de las emociones principales del abuso, de la violencia en general, porque hay todo un sistema cómplice para que la víctima sienta culpa de sus propias agresiones.
Estos casos han abierto la oportunidad para que más mujeres se arriesguen a hablar de sus abusos. Tenemos que ser muy diligentes con cómo atendemos estos casos, porque podemos en ese desconocimiento trabajar un caso y hacer que esa persona que ya se arriesgó a hablar se retraiga de los espacios, porque los espacios médicos muchos veces son culpabilizantes de las experiencias de violencia.
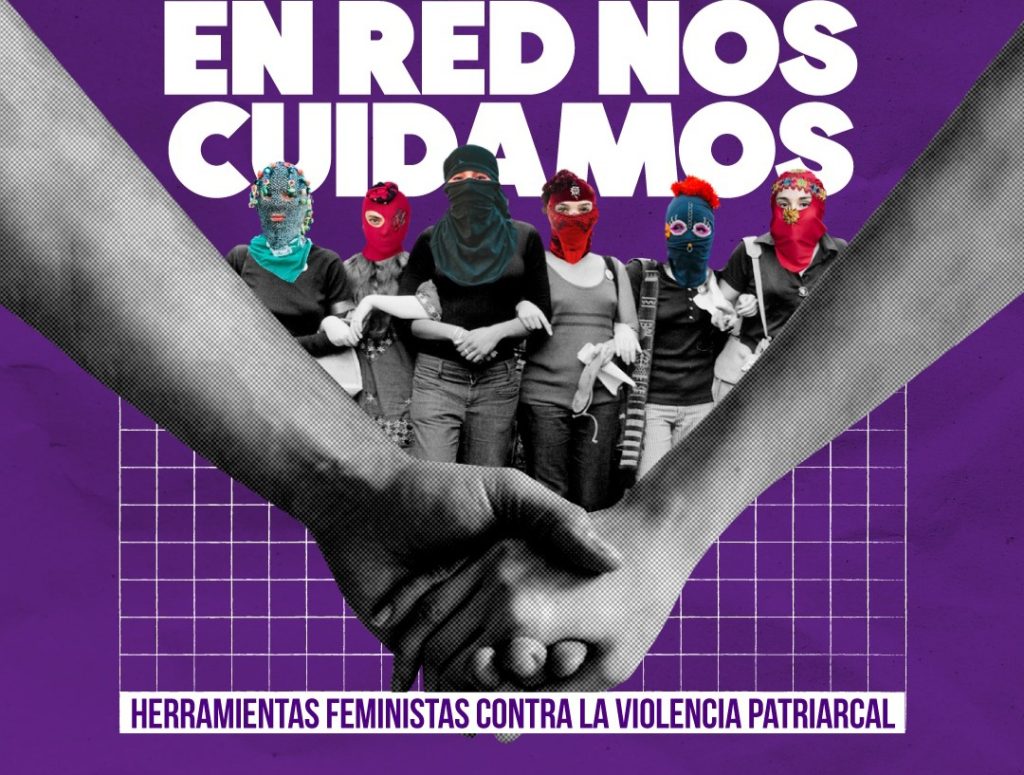
En los casos de otras violencias contra las mujeres, ¿existen por ejemplo protocolos en las empresas o en las entidades públicas para la prevención de la violencia de género?
Idealmente todos los espacios deberían tener rutas únicas para poder denunciar alguna situación de violencia basada en género. Pero cuanto vemos la realidad, esos protocolos se desconocen, incluso en instituciones de salud mental, en donde más deberíamos tener esta sensibilidad específica en estos temas de género.
Todas las instituciones deberían tener un protocolo, porque no tenerlo es una vía abierta para la revictimización. No es una norma; debería ser una norma. Pero en Colombia, en espacios como estos, cuando se quiere hablar de género y de violencias basadas en género, pues Colombia es un país profundamente machista. Y hay muchos obstáculos para poder materializar vías que ya existen, para poder hacerlas seguras para nosotras, las mujeres.
Lo ideal sería que cuando entras en una institución te muestren un protocolo claro por si eres víctima de alguna violencia basada en género. Pero eso no está pasando.
